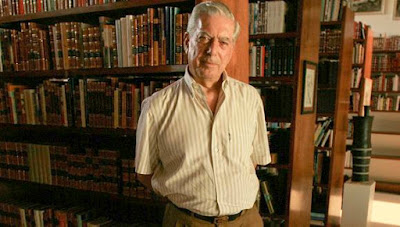En el año 2000 yo tenía quince años y el nombre Mario Vargas Llosa sonaba tanto —el novelista, el intelectual y crítico de las dictaduras— que, a pesar de ser ya un lector entusiasta, quizás por pura contradicción, no me animaba a leer la obra de este escritor. Pero ese año mi tío Daniel, gran promotor de la lectura, me regaló un libro de preciosa edición, La fiesta del Chivo. No es exagerado decir que, a partir de ahí, mi vida cambió.
La novela había salido ese mismo año, y trataba sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo; muchos vincularon esa historia con la dictadura de Fujimori, que los peruanos seguíamos padeciendo. El libro me maravilló, elevó mi gusto, mi interés por las historias sobre dictadores. No tardé en interrogar a mi profesora de Literatura, Farah Mora Leyton, en busca de más relatos de ese género. Quería revivir la exaltante aventura que fue caminar al lado del terrible Trujillo, sufrir con la trágica Urania Cabral, odiar al despreciable Johnny Abbes García, conspirar y matar al dictador, junto a los libertadores y héroes de esa gran historia. Farah me recomendó El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias; Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos y El recurso del método, de Alejo Carpentier. Pero, aunque esas eran grandes novelas, debo decir que al leerlas la emoción no fue la misma. No me pasó lo que con el libro de Vargas Llosa. ¿Fue ahí que comencé a entender, como nos enseña Mario en sus Cartas a un joven novelista, que es la forma y no el tema lo que determina el éxito o el fracaso de una ficción?
Aún recuerdo el estremecimiento, la conmoción, cuando descubrí, en El hablador, que Mascarita era el contador de historias de los machiguengas y que ahí mismo, rodeado de árboles, riachuelos y vegetación espesa, nos estaba contando la historia de Gregorio Samsa. ¡Era La metamorfosis, Kafka, impregnando el mundo de la tribu!
Yo caminé junto a Antonio el Consejero, a Paul Gauguin, Flora Tristán, Roger Casement, el sargento Lituma, Mayta, don Rigoberto, los cadetes del Leoncio Prado… Si intentara revivir y traer aquí, con palabras, todas las impresiones que me causaron —y me seguirán causando— mis aventuras vargasllosianas, podría seguir horas y horas, el tiempo se extendería sempiterno. Pero debo pasar a otro capítulo.
Mario Vargas Llosa fue, ante todo, un extraordinario novelista; uno que está —que no lo dude nadie— al nivel de Victor Hugo, Dostoyevski, Tolstói, Flaubert. Él pertenece a esa constelación de estrellas. Pero también fue, para mi fortuna, un ensayista profundo, lúcido y encantador. Sus reflexiones sobre la literatura no sólo me deslumbraron, me abrieron los ojos, me afinaron el oído, me volvieron un lector más atento, más exigente y agradecido.
¿Cómo no admirar y querer a este señor, si gracias a él pude disfrutar con más intensidad de los mundos de Flaubert, Victor Hugo, Juan Carlos Onetti, Jorge Luis Borges, José María Arguedas, Gabriel García Márquez? Vargas Llosa no sólo escribió grandes novelas, también pensó la literatura con una inteligencia y una pasión contagiosa. En sus ensayos y artículos diseccionó ficciones como quien abre un mecanismo delicado para mostrar —sin destruir— su misterio. La orgía perpetua, Historia de un deicidio, La tentación de lo imposible, La utopía arcaica, La verdad de las mentiras, entre otros, son textos que iluminaron mi camino de lector.
Al margen de que uno esté o no de acuerdo con Mario Vargas Llosa, deberíamos saludar el valor que demostró siempre al dar su opinión sin esperar agradar a la mayoría, anteponiendo lo que consideraba correcto, sin ceder a la demagogia en la que caen tantos escritores e intelectuales actualmente. Fue una voz honesta, independiente, racional, elegante y esclarecedora, que me permitió —una cosa más que agradecerle— entender con más claridad mi tiempo, mi realidad.
Muchos lo criticaron y lo siguen criticando ahora por sus últimas posturas. Exhortarnos a votar por Keiko Fujimori frente a Pedro Castillo —quien representaba, a su juicio, la caída más segura en una dictadura estatista y colectivista— me parece, en realidad, una muestra más de su generosidad sin límites hacia el Perú. Esta decisión no implicaba que viera en Keiko a la candidata ideal, sino que optaba, de manera legítima, por el mal menor. Fue valiente al elegirla, aun sabiendo que se trataba de una opinión profundamente impopular, en una sociedad que, con frecuencia, prefiere a los opinadores mediocres, facilistas y tibios. Ahora, sus mezquinos detractores —mostrando su inmenso sectarismo— utilizan aquel suceso como pretexto para intentar desprestigiarlo. Era lamentablemente esperable, muchos prefieren a supuestos pensadores, a intelectuales cómodos, complacientes y anodinos.

.jpeg)
.jpeg)